Escribí este texto para una publicación que coordinó Soledad Loaeza, sobre el Centenario del Colegio Francés. Hasta hoy me sorprende que lo hayan publicado, pero creo que mi respuesta de «¿Ustedes me pidieron un testimonio? Éste es; si por el carácter festivo de la publicación, lo quieren deshechar estoy de acuerdo. Pero yo no lo voy a cambiar».
Nací en una familia de mujeres activas; fue un destino.
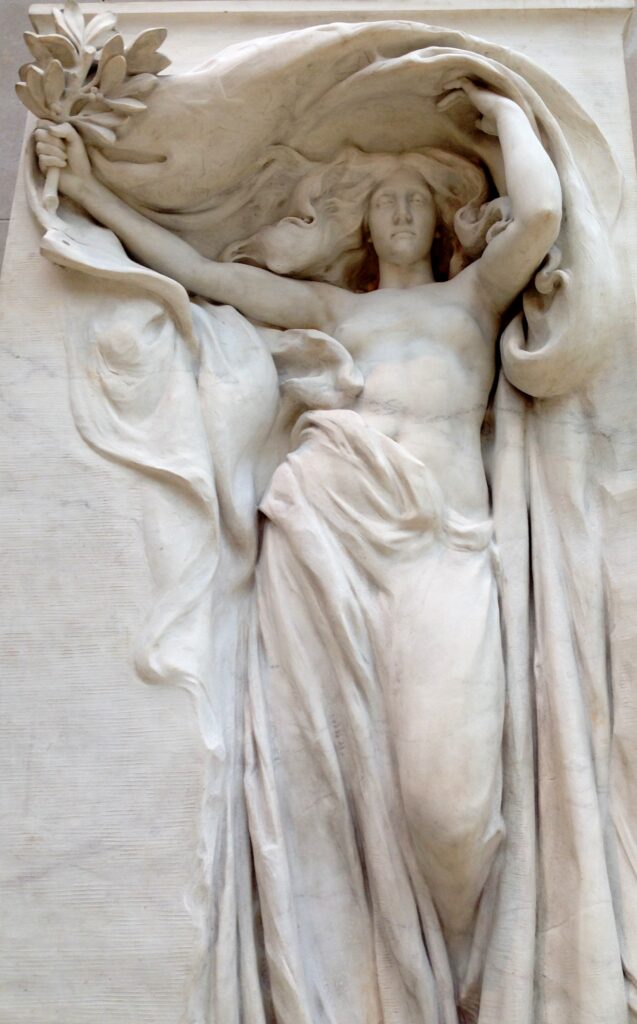
En muchas maneras, el Colegio Francés fue parte de ese ambiente familiar en el que crecí.
Tendría que empezar diciendo que mi abuela tuvo un carácter fuerte. Nunca la vi como una mujer dócil o dominada, a pesar de haber tenido once hijos y una vida de mucho sacrificio. Este sacrificio, en combinación con su carácter de «hacer mucho» y su dignidad no se reflejó en sumisión.
Tenía reclamos hacia mi abuelo, supongo que todos justos, y un par de años antes de que yo naciera, mis abuelos se separaron. Esa extraña situación de tener abuelos separados me permitió conocer a mi abuela como una mujer independiente, con una gran fortaleza física y psicológica, con las obligaciones que ella misma había escogido tener. Mi abuela fue la raíz de todas las mujeres en mi familia, nos moldeó en su forma de hablar, su ejemplo de vida y su fuerza.
Junto con mi abuela, mis tías y mi mamá fueron el centro, el tronco de una enorme familia, donde el control de la natalidad comenzó a ejercerse a partir de principios de los setenta. Se puede decir que crecí rodeada de tías y primos.
Discretas, sin mucho protagonismo, eran las organizadoras de algunos fines de semana maratónicos en Cuernavaca y El Chico, donde por lo menos cuarenta familiares y algunos amigos se sentaban en grandes comilonas. Coordinaban aquella compleja logística donde los niños «ayudaban», organizando por lo menos una veintena de personas para preparar la comida, recoger la mesa, lavar y secar los platos.
Yo crecí pensando que las actividades de una ama de casa incluían todo aquello que las mujeres de mi familia hacían: vender Swipe, Microdin, filtros de agua, verdura orgánica y etiquetas para marcar la ropa, dar clases de catecismo, cursar de por vida la carrera de teología o tomar clases de Biblia, hacer acción social en alguna colonia marginada (o trabajar en una ONG, como versión moderna), participar en la Asociación de padres de familia de algún colegio, liderar algún club de niños, jóvenes o scouts, etc. Por supuesto, que el activismo incluía convertir la casa en el lugar natural del estudio en equipo de los hijos, las fiestas de generación y hasta los festejos ajenos de primos lejanos y amigos.
Mis tías y mi mamá tuvieron –siguen teniendo– una vida llena de actividades vinculadas a su hogar, traspasando su núcleo familiar íntimo y se envolvía en una vida comunitaria más amplia. Crecí pensando que esto era normal, y de cierta manera heredé ese conjunto compromisos cívicos más allá del ámbito doméstico; fue hasta hace algunos años cuando me di cuenta de la generosidad y el activismo que implicaban todas estas acciones, adicionales a atender un esposo, muchos hijos y hacer que el gasto alcanzara.
Mi entorno familiar fueron estas mujeres como madre y tías. Algunas veces como ejemplos, otras veces como aquello que no quería yo ser.

Las mujeres que crecimos en esa familia hemos adoptado (queriéndolo o no) el patrón familiar de mujeres activas y de carácter fuerte.
Algunas primas escogieron la opción familiar que nuestras antecesoras habían marcado, hasta la fecha con la variedad de actividades adicionales a las del círculo íntimo.
Otras hicimos una elección de mayor desarrollo profesional, donde siempre ha sido difícil equilibrar la vida familiar y la cantidad de actividades en la que queremos estar involucradas. Actuamos más en un ámbito público, que solamente en el doméstico y semi-doméstico de nuestras antecesoras.
De lejos, hemos tomado muy distintos caminos, pero tal vez lo que traemos en la sangre es aquella capacidad organizativa que distinguió a mi abuela y sus hijas, junto con los altos valores morales y el trabajo desinteresado por los otros.
Mis tías y mi mamá crecieron con ese modelo de mujer de carácter fuerte, estudiando en el Francés San Cosme y Pedregal. Muy probablemente, el Colegio de aquellos años iba acorde a su entorno familiar y les reforzó su activismo, su carácter y su entereza.
En numerosas ocasiones, oí los relatos de cómo las monjas y maestras les habían inculcado la preocupación por el prójimo, la voluntad por hacer el bien, la entrega hacia los demás, la esperanza de que otros tantos se rigieran por aquellos altos estándares morales y el juicio de autoconciencia.

Mi mamá, en sus remembranzas, habla de un colegio liberador y progresista, donde las educadores tenían el ideal y la convicción de formar mujeres diferentes y destacadas.
Aquellas religiosas que se subieron en un barco, para llegar a un país extraño a sus costumbres porque creían en la educación de las niñas y jóvenes, suena para esos tiempos como un sueño sumamente aventurero y liberal.
Escuché de mi mamá y tías que las monjas «eran a todo dar», que eran modelos a seguir, que estaban agradecidas por mucho de lo recibido por ellas. Era una educación que iba más allá de restringir a las mujeres en su esfera doméstica, el hogar y los hijos; el compromiso comunitario de mi mamá y tías coincidía muy bien con esa educación.
Sin embargo, para mí esas historias pasadas no correspondieron a la realidad que me tocó a mí vivir al estudiar en el Colegio Francés. La opinión que la siguiente generación (mis primas, mi hermana y yo) tenemos del Francés es muy diferente a la de nuestras predecesoras.
Mientras ellas dicen que «son lo que son, gracias al Colegio Francés», nosotros repetimos que «somos lo que somos, a pesar del Francés».
Nos marcó a todas muy fuerte, cada quien tiene sus diferentes concepciones de qué fue bueno y qué fue malo, pero coincidimos en que fuimos a un colegio muy diferente al que fueron mi mamá y mis tías.
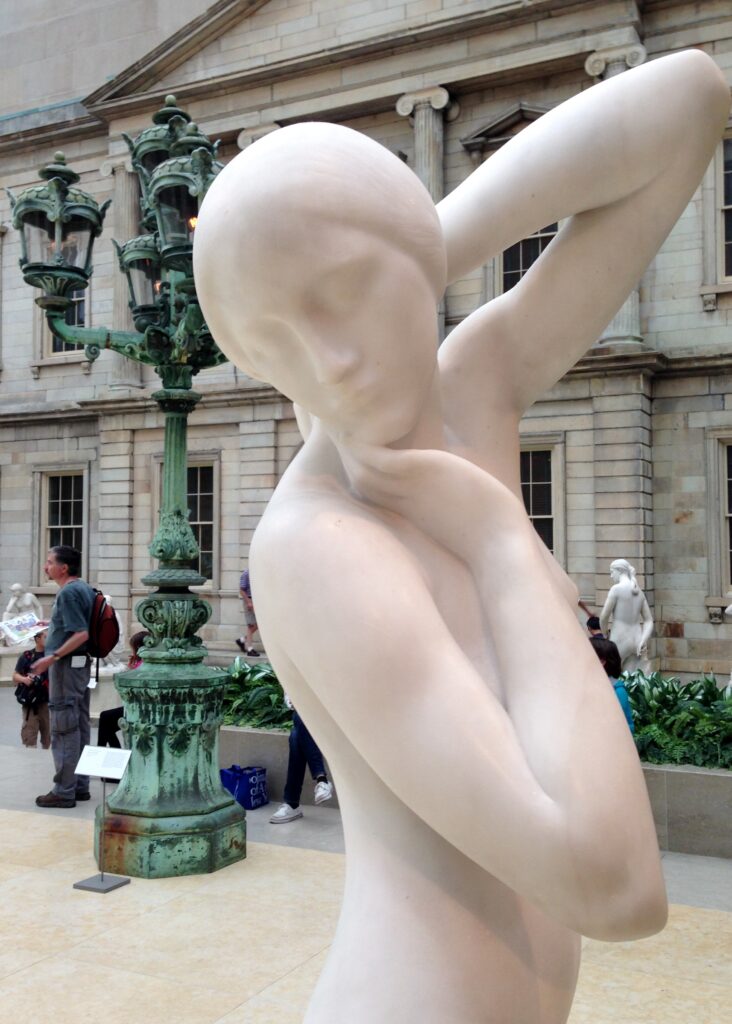
Una de las diferencias fundamentales fue que el Francés en que viví había muy pocas monjas, ninguna de ellas habían cruzado el Atlántico desde Francia. Las monjas conocidas por mi mamá y tías se habían ido a vivir fuera de la Ciudad de México, estaban en Santa Úrsula o Chiapas dedicadas pastoral social o ya muy avanzadas de edad.
Las maestras que yo tuve como profesoras eran más bien «seños»; algunas con vocación de educadoras y buenas maestras, otras sin ninguna mejor opción a ejercer. En general, todas eran tradicionales y conservadoras.
Se concebían como baluartes de aquellas viejas costumbres que había que conservar, y no tenían ninguna actitud de liberación.
Su misión era ante todo contener al mundo exterior, aquellas nuevas prácticas y valores que amenazaban con tomar el Francés y llevárselo en «el torbellino de los nuevos tiempos».
Mis recuerdos de ellas están marcados por las constantes advertencias sobre los perniciosos mensajes que la televisión enviaba, la pérdida de valores, lo satánico de las drogas y el pecado de las relaciones sexuales, por sólo citar algunos.
Cuando yo me quejaba del conservadurismo del Francés, mi mamá me recordaba las mujeres destacadas que habían salido de ahí; las exalumnas exitosas en su vida profesional, en la esfera pública, en la vida artística. Y a lo largo de mi vida, he vuelto a escuchar la misma opinión de mujeres de esa misma generación; aquella misma satisfacción de haber compartido la experiencia única del Colegio Francés. Aquellas exalumnas que se habían distinguido no hubieran podido ser así, sin haber salido del Colegio Francés.
Esa promesa de que las exalumnas del Francés conquistaban el mundo y hacían grandes proezas, en realidad, nunca la oí en la boca de alguna de nuestras educadoras.
El mundo externo era más bien algo de lo cual debíamos ser protegidas, y no algo que debíamos cambiar.
La vida pública se veía como algo al cual algunas de sus alumnas (esperando ser las más) podrían escapar, para dedicarse exclusivamente al ámbito doméstico. No se cuestionaba el papel tradicional de la mujer ni se tocaban todos aquellos temas de género, que años después de salir del Francés debatí con fuerza con amigas, familia y colegas.
A pesar de estar viviendo en los nuevos tiempos, donde se reconocían los nuevos roles y el género como un concepto construido socialmente, nada de esto permeó mi formación en el Francés.
El ideal en general que se promovía era «casarse bien» y «cumplir con las responsabilidades familiares».
La acción social –aún persistía, aunque en su versión más aburrida– era visto como un trámite necesario por cumplir, una tarea inevitable para lograr un certificado de preparatoria, pero no un ámbito que se enfatizaba ni el terreno fértil para formar mujeres líderes.
El mismo concepto de liderazgo –tan presente en instituciones tradicionales similares pero que atendían a hombres– no existía en el vocabulario ni en la práctica educativa por la que pasé. Algunas de nosotras sufríamos más bien el calificativo de «revoltosa» y pasábamos más tiempo del usual en la dirección.

Además de enfatizar la responsabilidad de las mujeres en la esfera del hogar, aquellas exalumnas cercanas a mi generación recordarán algunas obsesiones ridículas de «disciplina sana».
Uno de los puntos que mayor conflicto provocaba, que éramos reiteradamente recordadas, era la regla de no llevar adornos en el pelo que no fuera azules o blancos, a la cual se agregaban las de utilizar tinta azul en los cuadernos, la estricta prohibición de masticar chicle y comer en clase, después del recreo entrar y no hablar en fila, levantarse a saludar cuando alguien entraba en la clase, etc.
Ninguna de estas reglas me hubiera afectado demasiado –finalmente son principios de civismo y convivencia– pero los asimilé como represión de mi individualidad. Ser diferente, expresarse de otros modos, no se aprobaba.
Viví fuertes contradicciones con la educación recibida en mi familia.
En mi casa, me animaban a ser yo misma, a ejercer mis propios juicios y opiniones, a ser creativa, a tratar de cambiar las cosas que me parecían injustas, mientras que en la escuela aquella conducta que se aprobaba era la del conformismo social, la de formarse en fila, traer bien boleados los zapatos, no escribir fuera del margen y nimiedades similares.
En mi casa, se toleraba, incluso se justificaba, cuestionar las ordenes e instrucciones de la autoridad.
En el Francés, fui remitida innumerables veces a la dirección «por faltas de respeto» y «por contestona».
Para mí, hubo pocas oportunidades para ejercer la curiosidad intelectual y el interés por ciertos temas y actividades, en medio de un ambiente de mediocridad y conformismo.
¿Qué puedo contar de mi vida fuera del Francés?
Gocé enormemente de romper varias reglas del Francés; aunque no he podido quitarme la imagen de «niña bien», le tengo particular gusto a escribir primero con tinta negra y luego con azul, aparecer de vez en cuando despeinada y tener un carácter rebelde y cuestionador, porque en la vida real no existe una «dirección que me regañe por contestona».
Descubrir que aquello que en Francés se entendías como «las desviaciones» eran más bien fenómenos cotidianos a los que todos somos vulnerables, como el embargo de su casa por deudas, embarazarse sin estar casada, tener relaciones fuera del matrimonio, divorciarse, vivir en unión libre o casarse por segundas nupcias, no venir de «una buena familia» porque uno nunca puede entender ni responder por lo que hacen sus familiares. Eso es lo «normal», no lo «anormal».
Después de algunos años (casi los mismos que los que pasé en el Francés),
veo el mundo exterior como algo al cual no debieron inculcarnos temor, sino todo lo contrario, como algo digno de conocerse, de explorarse, de vivir intensamente, de contarse y de cambiar.
Al mismo tiempo, no puedo renegar de mi historia y al reflexionar sobre los efectos positivos del Francés en mi persona
puedo contestar que sin duda haberme formado en un contexto así me hizo una librepensadora, me permitió crear mis propias reglas internas, formar mis propios juicios, mis valores, mis principios.
Eso me ha llevado a tratar de ser consistente, a buscar la coherencia interna, a regirme por mis creencias profundas y no por las de la sociedad, ni las de mi contexto más cercano, a evaluarme y exigirme por mis propios criterios.

Gracias, o a pesar del Francés, aprendí la tolerancia como el valor más importante y útil que conozco en la vida; trato de no juzgar a primera vista y no dejarme llevar por las apariencias…
Y sólo entonces, me digo que puedo usar vestidos azul marino sin que pase nada más, sin que tenga que ponerme sólo adornos azules y blancos.