Este artículo se publicó originalmente en el diario Reforma
Hace un par de semanas, el Secretario de Gobierno Martí Batres presentó el proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT). Hasta la fecha, no es público, aunque circula en chats. La Jefa de Gobierno Claudia Scheinbaum será quien envíe al Congreso local para su aprobación, aunque esto no ha sucedido aún.
Previo a este instrumento, se debió haber aprobado Plan General de Desarrollo con vigencia de 20 años, que tampoco ha sucedido.
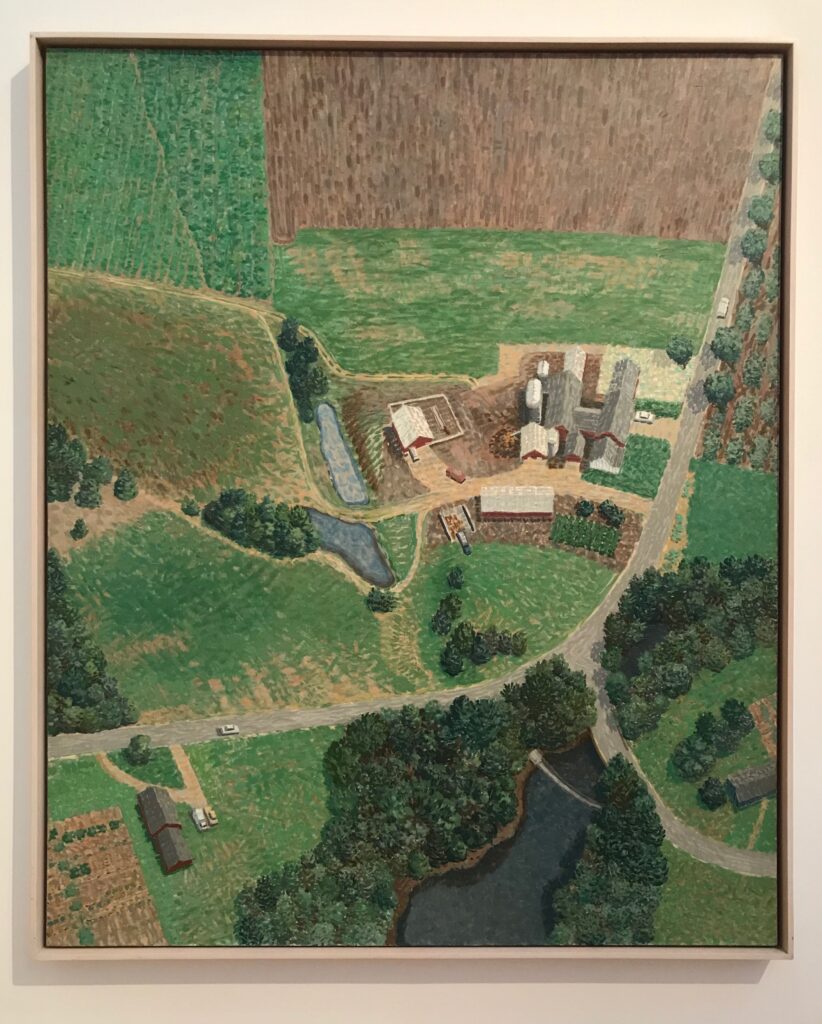
El PGOT sería entonces el resultado congruente de localizar lo que aspiramos a ser como Ciudad: la zonificación primaria. Esto quiere decir:
- dónde se localizan los riesgos y no se debería de urbanizar, recuperado del Atlas de Riesgo;
- dónde se debería urbanizar, subir alturas y densificar; y
- dónde se debería proteger en términos ambientales.
En el Constituyente, también se determinó que se debería marcar límites a la Ciudad, como sucede en la mayoría de las grandes ciudades en el mundo.
Este tercer intento de PGOT tiene grandes problemas, como los dos anteriores intentos fracasados, que aquí sintetizo.
Lo bueno
El entendimiento y la participación sobre el PGOT se ha ampliado de un círculo de expertos urbanistas a redes ciudadanas de distintas zonas de la Ciudad, incluyendo medios de comunicación que cubren y explican estos temas.
Ello obliga más que nunca crear una ruta crítica y metodología de participación informada para lograr consensos. En esa dirección, el Sistema de Información, el Consejo Ciudadano y la Oficina de Participación y Consulta, establecidos en la Constitución, tienen un papel crucial, pero hasta ahora no existen o han sido marginales.

Lo malo
Este tercer intento de PGOT se presenta cuando el Instituto de Planeación –aún naciente y supuestamente responsable de su elaboración– ya no existe. Su Titular renunció y en el Congreso local no hay condiciones para que se nombre a su reemplazo, con dos terceras partes de sus votos.
Solo tres de los quince integrantes del Directorio Técnico permanecen en un espacio que debió de dar voz y consolidar las opiniones técnicas; los demás integrantes, renunciaron o son difuntos, sin suplentes. Junto al Secretario de Gobierno, quienes presentaron el documento fueron un funcionario de segundo nivel y otras personas, sin nombramiento del Congreso ni representantes institucionales.
Los asesores cercanos a la Jefa de Gobierno, que participaron como Constituyentes, deberían explicarle que las instituciones de planeación ahí diseñadas no son decorativas, sino que tenían como propósito crear acuerdos y legitimidad. Y este tercer proyecto de PGOT carece de ello; imponerlo tendrá dos costos políticos y abrirá (aún más) los conflictos sobre usos de suelo y problemas ambientales en la Ciudad.
Lo feo
En contenidos, esta actual propuesta de PGOT tiene dos enormes defectos. Por un lado, deja vigentes los programas de desarrollo urbano y ordenamiento ecológicos, que debió sustituir. Se convierte en una trampa donde prevalecen las reglas viejas, sin que lleguen las nuevas. Esto se resolverá hasta que las alcaldías elaboren sus propios Programas de Ordenamiento (artículo 15C4 de la Constitución).
El Gobierno de la Ciudad no asume ninguna responsabilidad sobre la zonificación primaria —excepto 12 mapas confusos y contradictorios incluidos en el documento de 50 páginas— y traslada prácticamente toda la facultad de actualizar los usos de suelo a las alcaldías.
Resulta peligroso (y hasta sospechoso) dejar que las nuevas alcaldesas y alcaldes tengan “manga ancha” para hacer la zonificación secundaria (alturas, densidades, porcentajes de construcción), en vísperas de su propia (re) elección. Se crea el escenario perfecto para procurar fondos antes de su campaña: “¿Qué quieres en este predio? Financiáme y te lo doy en el siguiente POTA (Programa de Ordenamiento Territorial de Alcaldías)”. Que no nos extrañe luego ver mucho dinero durante las campañas: son intercambios por pisos y #CorrupciónInmobiliaria. La inversión en construcción no tendrá certidumbre jurídica, sino volverá a ser presa de la incertidumbre jurídica y los intereses políticos.

Por otro lado, este documento consolida el modelo de Ciudad que se expande desordenadamente, sobre barrancas, suelo de conservación e infiltración de acuíferos (la fábrica del agua del mañana). De manera concreta, se traduce en vivir lejos de los centros de trabajo y estudio, con inversión e infraestructura en movilidad siempre insuficiente. Se reconocen asentamientos irregulares y, sobre todo, se planea infraestructura del bienestar (centros de estudios, comunitarios y de justicia, hospitales) y reservas territoriales para vivienda en las periferias. Las promesas de vivienda y equipamiento urbano si se llegan a cumplir, serán lejos y precarias.
¿Se puede salir de esto?
Sí, regresando a la Constitución: un Instituto de Planeación con autonomía de las dinámicas políticas, diseñado para construir consensos y legitimidad, que evitarán futuros conflictos.
Tomará tiempo, nuevos plazos y nuevas convocatorias, junto con diálogos públicos. La Ley de Ordenamiento Territorial y el Sistema de Información son componentes fundamentales previos, que mientras tanto se pueden adelantar.